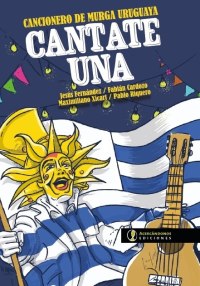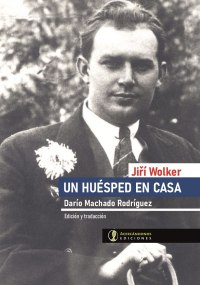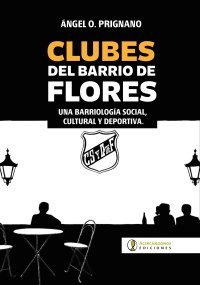- Inicio
- |
- Quienés Somos?
- |
- Catálogo
- |
- Colecciones
- |
- Noticias
- |
- Servicios
- |
- AFIP
- |
- Contáctenos
 En familiaMaría Elena Llana CastroMaría Elena Llana Castro, nació en la Habana, el 17 de enero de 1936. Escritora y periodista cubana. Comenzó a escribir ficción siendo muy niña, sentía la necesidad de expresarse. Esto la llevó a escribir su primer cuento a los 12 años.
En familiaMaría Elena Llana CastroMaría Elena Llana Castro, nació en la Habana, el 17 de enero de 1936. Escritora y periodista cubana. Comenzó a escribir ficción siendo muy niña, sentía la necesidad de expresarse. Esto la llevó a escribir su primer cuento a los 12 años.

Cuando mi madre descubrió que el gran espejo de la sala estaba habitado, todos pasamos paulatinamente de la incredulidad al asombro, de éste a la contemplación, y, acabamos aceptándolo como algo cotidiano.
El hecho de que la ovalada luna, un poco moteada de negro por la acción de tiempo, reflejara a los muertos de la familia en vez de a nosotros mismos, no fue causa suficiente para alterar nuestros hábitos de vida. Siguiendo con la antigua máxima de "arda la casa sin verse el humo", nos guardamos el secreto que, después de todo, a nadie más que a nosotros mismos interesaba.
De todas formas, pasó algún tiempo antes de que nos resultara completamente natural sentarnos cada uno en su sillón preferido, y saber que en el espejo ese mismo sillón estaba ocupado por otra persona, verbigracia por Aurelia, hermana de mi abuela (RIP, 1939) y que aunque a mi lado, en esta parte de la sala se encontrara mi prima Natalia, enfrente estuviera Nicolás, tío de mi madre (RIP, 1927).
Como es lógico, si nuestros muertos se reflejaban en el espejo de las sala, lo que nos ofrecían era la imagen de una tertulia familiar, casi idéntica a la que componíamos nosotros, pues nada, absolutamente nada del decorado de la sala: sus muebles, la distribución de éstos, la luz, las dimensiones, se alteraba en el espejo. Únicamente que del lado de allá, en vez de nosotros estaban ellos.No sé los demás, pero yo sentía que más que una visión en un espejo, presenciaba una vieja película gastada, ya nebulosa. Los movimientos de nuestros difuntos, al reproducir los que hacíamos nosotros, eran más lentos, parsimoniosos, como si en realidad el espejo no mostrara una imagen directa, sino el reflejo de otro reflejo.
De todas formas, desde el primer momento supe que todo se complicaría tan pronto mi prima Clarita regresara de sus vacaciones. Clarita me dio, durante mucho tiempo, la idea de haber caído equivocadamente en nuestra familia. Por lo vivaz y emprendedora, por su audacia y decisión. Esa opinión mía se avalaba con el hecho de que ella formó parte de la primera promoción de mujeres odontólogas del país.
Pero aquella impresión de que Clarita estaba por error entre nosotros, se disipó tan pronto mi audaz prima colgó el diploma y se puso a bordar sábanas junto a mi abuela, a mis tías, y a mis otras primas y hermanas, en espera de un pretendiente que no faltó, en realidad, pero que no fue aceptado porque no reunía unas cualidades que nunca se supo cuáles eran exactamente.Aunque jamás ejerciera su profesión, una vez titulada, Clarita se convirtió en el oráculo familiar. Ella prescribía analgésicos y determinaba si tal o cual moda era adecuada o no; elegía las funciones de teatro y decía cuándo el ponche tenía el punto de licor adecuado para cada reunión social. Por todas estas preocupaciones, era lógico que cada año se pasara un mes descansando en algún balneario.
Y cuando aquel verano Clarita regresó de sus vacaciones, y fue informada del descubrimiento hecho por mi madre, se quedó momentáneamente pensativa, como si escuchara la sintomatología antes de diagnosticar. Después, sin inmutarse, se asomó al espejo, constató que todo era cierto e hizo un movimiento dubitativo con la cabeza. Inmediatamente se sentó en su sillón junto al librero, y estiró el cuello para ver quién lo ocupaba del lado de allá.
—Caramba, miren a Gustavo —fue todo lo que dijo.
Y, efectivamente, allí, en el mismo sillón, el espejo mostraba a Gustavo, una especie de ahijado de papá, quien a raíz de una inundación en su pueblo, se instaló en nuestra casa y se quedó para siempre en un status ambivalente de pariente pobre y comodín familiar.
Clarita lo saludó democráticamente agitando la mano, pero él, que en ese momento parecía abstraído en la contemplación de algo así como un bombillo de radio, no se dio por aludido. Sin duda los del espejo no tenían programado un mayor intercambio con nosotros. Y eso, aunque no lo dijo, debió de picar un poco el amor propio de Clarita.
La idea de trasladar el espejo para el comedor, fue, naturalmente, de ella. Así como su complemento: acercar a la luna la gran mesa para poder sentarnos todos juntos durante las comidas. Así se hizo, y la cosa salió como esperábamos, pese a los temores de mi madre de que los habitantes del espejo huyeran o se molestaran con el ajetreo.
Confieso que era reconfortante sentarse cada día a la mesa y extender la mirada hasta sus lejanos confines para sólo ver rostros familiares, aunque algunos de los que estaban del otro lado fueran parientes lejanos y a otros, el tiempo de involuntaria ausencia los hubiera alejado ya de nosotros. Éramos unas veinte personas sentadas cada día a la mesa. Y aunque los gestos y movimientos de ellos fueran más ausentes y sus comidas un tanto descoloridas, en general dábamos la impresión de una familia numerosa y bien llevada.
En el límite entre la mesa real y la otra, se sentaron Clarita y mi hermano Julio, del lado de acá. De la otra parte estaba Eulalia (RIP, 1949), segunda esposa del tío Daniel, mujer que en vida fue siempre distante e indolente, por lo que, en su estado actual, era la más ausente de todos los del otro lado. Frente a ella, mi padrino don Silvestre (RIP, 1952), quien, aunque no era pariente de sangre, lo fue siempre por el corazón.
Me da cierta pena ver la perdida rubicundez de don Silvestre, quien parecía un maniquí, que después de exhibirse mucho tiempo en la vidriera de un comercio, acaba perdiendo el color aunque conserve los carrillos inflados y el continente ideal para reflejar la salud de cuerpo y alma. El manto empalidecedor de la muerte sentaba mal al fornido asturiano, que sin duda se sentía un poco ridículo en todo aquello.
Durante algún tiempo comimos todos reunidos, sin más peripecias ni complicaciones. Pero no hay que olvidar que allí estaba Clarita y que, notorio descuido por nuestra parte, la habíamos dejado sentarse en el límite entre las dos mesas, en aquel ecuador entre lo que era y lo que no era, que aunque a nosotros no nos impresionara en lo más mínimo, debimos cuidar mejor.
Agregando a esa imprudencia por parte nuestra, el hecho de que fuera la indolente Eulalia la que quedaba del lado, no es raro que una noche, con la misma simpática naturalidad con que saludó al primo Gustavo, Clarita se dirigiera a ella:
—¿Me alcanza la ensalada?
Como una reina ofendida, altanera y distante, Eulalia le tendió la pálida fuente, llena de desvaídas lechugas y de unos tomates semigrisáceos, semitransparentes, que Clarita, encantada con la novedad engulló con su mejor sonrisa traviesa, mientras nos miraba a todos tan desafiante como el día en que se matriculó en una carrera para hombres. No nos dio tiempo a nada. Solamente la vimos palidecer; después su sonrisa se tornó un poco triste, un poco desvaída y Clarita se recostó al espejo.Cuando, terminados los luctuosos afanes del funeral, volvimos a sentarnos a la mesa, comprobamos que ya había ocupado su puesto del lado de allá. Quedó entre el primo Baltasar (RIP, 1940) y la tía—abuela Federica (RIP, 1936).
Lo sucedido había abierto una brecha entre nosotros y ellos. De cierta forma, nos sentíamos víctimas de un abuso de confianza, que nuestra hospitalidad había sido dolosamente aprovechada pero como en la discusión que sostuvimos los de acá, no pudimos establecer quién era
en realidad huésped de quién, y como era indiscutible que en el nuevo suceso habían mediado la imprudencia y el espíritu científico—investigativo de Clarita y como, además, pasaron los días y, después de todo, no había mucha diferencia entre lo que Clarita hacia y lo que hasta entonces había hecho, el caso es que fuimos olvidando los supuestos agravios, y continuamos nuestra vida de siempre, reconquistando el camino perdido en cuanto a identificación con los del espejo, y cada vez más incapaces de discernir de qué lado estaba la vida y de cuál su reflejo. Pero como una imprudencia nunca viene sola, yo pasé a ocupar el puesto vacío de Clarita. Ahora estoy mucho más cerca de ellos; ahora casi puedo escuchar un lejano rumor de servilletas que se doblan o desdoblan, un leve entrechocar de cristales y cubiertos, algún rodarse de sillas que nunca puedo concretar si viene de allá o es el que producimos nosotros mismos.Está de más decir, que dilucidar esa cuestión no me preocupa. Lo que sí me inquieta, lo confieso, es que Clarita no parece haberse impuesto del todo de su nueva situación, y no guarda la suficiente compostura, gravedad u opacidad, por llamarle de alguna manera, y sigue con sus asomos de picardía que tanto nos robaron el corazón a todos.
Y el caso es que yo, más que cualquier otro miembro de la familia, puedo ser el blanco de sus actuales propósitos, porque siempre nos unió un afecto especial, tal vez porque teníamos la misma edad y compartimos los juegos infantiles y las primeras inquietudes de la adolescencia… Y ocurre que ella hace todo lo posible por llamar mi atención, y desde el lunes pasado está tratando de aprovechar un descuido mío para pasarme una piña así de grande, un poco desvaída, es cierto, pero con todas las posibilidades de ser apretada y un poco ácida como ella sabe que a mí me gustan.
--
María Elena Llana Castro, nació en la Habana, el 17 de enero de 1936. Escritora y periodista cubana. Comenzó a escribir ficción siendo muy niña, sentía la necesidad de expresarse. Esto la llevó a escribir su primer cuento a los 12 años.Ha incursionado en la radio y el periodismo. Publicó el primer libro en 1965.
Trabajó en las redacciones de Revolución, La Calle y La Tarde. Hizo reportajes para Pueblo y Cultura, Cuba y los noticieros de Radio Reloj y CMQ-TV.
Perteneció al Departamento Latinoamericano de la Agencia de Noticias Prensa Latina.
Ha visitado España, México y los Estados Unidos.Tiene colaboraciones también en Revista del Granma, Palante. Trabajó como escritora en el Instituto Cubano de Radiodifusión, utilizando el seudónimo Mariel.
“Me siento afortunada” –dijo María Elena- “de haberme ganado mi salario en cosas que me han gustado: el periodismo y la literatura”.
El último libro de María Elena Llana. En el Limbo (Letras Cubanas, 2009) es el título del volumen donde se reúnen pequeños cuentos en los que la ironía, el humor, la suspicacia, la voluntad reflexiva y la acendrada cultura de la autora componen mezcla perfecta para la alquimia de la buena literatura.Cuando mi madre descubrió que el gran espejo de la sala estaba habitado, todos pasamos paulatinamente de la incredulidad al asombro, de éste a la contemplación, y, acabamos aceptándolo como algo cotidiano.
El hecho de que la ovalada luna, un poco moteada de negro por la acción de tiempo, reflejara a los muertos de la familia en vez de a nosotros mismos, no fue causa suficiente para alterar nuestros hábitos de vida. Siguiendo con la antigua máxima de "arda la casa sin verse el humo", nos guardamos el secreto que, después de todo, a nadie más que a nosotros mismos interesaba.
De todas formas, pasó algún tiempo antes de que nos resultara completamente natural sentarnos cada uno en su sillón preferido, y saber que en el espejo ese mismo sillón estaba ocupado por otra persona, verbigracia por Aurelia, hermana de mi abuela (RIP, 1939) y que aunque a mi lado, en esta parte de la sala se encontrara mi prima Natalia, enfrente estuviera Nicolás, tío de mi madre (RIP, 1927).
Como es lógico, si nuestros muertos se reflejaban en el espejo de las sala, lo que nos ofrecían era la imagen de una tertulia familiar, casi idéntica a la que componíamos nosotros, pues nada, absolutamente nada del decorado de la sala: sus muebles, la distribución de éstos, la luz, las dimensiones, se alteraba en el espejo. Únicamente que del lado de allá, en vez de nosotros estaban ellos.No sé los demás, pero yo sentía que más que una visión en un espejo, presenciaba una vieja película gastada, ya nebulosa. Los movimientos de nuestros difuntos, al reproducir los que hacíamos nosotros, eran más lentos, parsimoniosos, como si en realidad el espejo no mostrara una imagen directa, sino el reflejo de otro reflejo.
De todas formas, desde el primer momento supe que todo se complicaría tan pronto mi prima Clarita regresara de sus vacaciones. Clarita me dio, durante mucho tiempo, la idea de haber caído equivocadamente en nuestra familia. Por lo vivaz y emprendedora, por su audacia y decisión. Esa opinión mía se avalaba con el hecho de que ella formó parte de la primera promoción de mujeres odontólogas del país.
Pero aquella impresión de que Clarita estaba por error entre nosotros, se disipó tan pronto mi audaz prima colgó el diploma y se puso a bordar sábanas junto a mi abuela, a mis tías, y a mis otras primas y hermanas, en espera de un pretendiente que no faltó, en realidad, pero que no fue aceptado porque no reunía unas cualidades que nunca se supo cuáles eran exactamente.Aunque jamás ejerciera su profesión, una vez titulada, Clarita se convirtió en el oráculo familiar. Ella prescribía analgésicos y determinaba si tal o cual moda era adecuada o no; elegía las funciones de teatro y decía cuándo el ponche tenía el punto de licor adecuado para cada reunión social. Por todas estas preocupaciones, era lógico que cada año se pasara un mes descansando en algún balneario.
Y cuando aquel verano Clarita regresó de sus vacaciones, y fue informada del descubrimiento hecho por mi madre, se quedó momentáneamente pensativa, como si escuchara la sintomatología antes de diagnosticar. Después, sin inmutarse, se asomó al espejo, constató que todo era cierto e hizo un movimiento dubitativo con la cabeza. Inmediatamente se sentó en su sillón junto al librero, y estiró el cuello para ver quién lo ocupaba del lado de allá.
—Caramba, miren a Gustavo —fue todo lo que dijo.
Y, efectivamente, allí, en el mismo sillón, el espejo mostraba a Gustavo, una especie de ahijado de papá, quien a raíz de una inundación en su pueblo, se instaló en nuestra casa y se quedó para siempre en un status ambivalente de pariente pobre y comodín familiar.
Clarita lo saludó democráticamente agitando la mano, pero él, que en ese momento parecía abstraído en la contemplación de algo así como un bombillo de radio, no se dio por aludido. Sin duda los del espejo no tenían programado un mayor intercambio con nosotros. Y eso, aunque no lo dijo, debió de picar un poco el amor propio de Clarita.
La idea de trasladar el espejo para el comedor, fue, naturalmente, de ella. Así como su complemento: acercar a la luna la gran mesa para poder sentarnos todos juntos durante las comidas. Así se hizo, y la cosa salió como esperábamos, pese a los temores de mi madre de que los habitantes del espejo huyeran o se molestaran con el ajetreo.
Confieso que era reconfortante sentarse cada día a la mesa y extender la mirada hasta sus lejanos confines para sólo ver rostros familiares, aunque algunos de los que estaban del otro lado fueran parientes lejanos y a otros, el tiempo de involuntaria ausencia los hubiera alejado ya de nosotros. Éramos unas veinte personas sentadas cada día a la mesa. Y aunque los gestos y movimientos de ellos fueran más ausentes y sus comidas un tanto descoloridas, en general dábamos la impresión de una familia numerosa y bien llevada.
En el límite entre la mesa real y la otra, se sentaron Clarita y mi hermano Julio, del lado de acá. De la otra parte estaba Eulalia (RIP, 1949), segunda esposa del tío Daniel, mujer que en vida fue siempre distante e indolente, por lo que, en su estado actual, era la más ausente de todos los del otro lado. Frente a ella, mi padrino don Silvestre (RIP, 1952), quien, aunque no era pariente de sangre, lo fue siempre por el corazón.
Me da cierta pena ver la perdida rubicundez de don Silvestre, quien parecía un maniquí, que después de exhibirse mucho tiempo en la vidriera de un comercio, acaba perdiendo el color aunque conserve los carrillos inflados y el continente ideal para reflejar la salud de cuerpo y alma. El manto empalidecedor de la muerte sentaba mal al fornido asturiano, que sin duda se sentía un poco ridículo en todo aquello.
Durante algún tiempo comimos todos reunidos, sin más peripecias ni complicaciones. Pero no hay que olvidar que allí estaba Clarita y que, notorio descuido por nuestra parte, la habíamos dejado sentarse en el límite entre las dos mesas, en aquel ecuador entre lo que era y lo que no era, que aunque a nosotros no nos impresionara en lo más mínimo, debimos cuidar mejor.
Agregando a esa imprudencia por parte nuestra, el hecho de que fuera la indolente Eulalia la que quedaba del lado, no es raro que una noche, con la misma simpática naturalidad con que saludó al primo Gustavo, Clarita se dirigiera a ella:
—¿Me alcanza la ensalada?
Como una reina ofendida, altanera y distante, Eulalia le tendió la pálida fuente, llena de desvaídas lechugas y de unos tomates semigrisáceos, semitransparentes, que Clarita, encantada con la novedad engulló con su mejor sonrisa traviesa, mientras nos miraba a todos tan desafiante como el día en que se matriculó en una carrera para hombres. No nos dio tiempo a nada. Solamente la vimos palidecer; después su sonrisa se tornó un poco triste, un poco desvaída y Clarita se recostó al espejo.Cuando, terminados los luctuosos afanes del funeral, volvimos a sentarnos a la mesa, comprobamos que ya había ocupado su puesto del lado de allá. Quedó entre el primo Baltasar (RIP, 1940) y la tía—abuela Federica (RIP, 1936).
Lo sucedido había abierto una brecha entre nosotros y ellos. De cierta forma, nos sentíamos víctimas de un abuso de confianza, que nuestra hospitalidad había sido dolosamente aprovechada pero como en la discusión que sostuvimos los de acá, no pudimos establecer quién era
en realidad huésped de quién, y como era indiscutible que en el nuevo suceso habían mediado la imprudencia y el espíritu científico—investigativo de Clarita y como, además, pasaron los días y, después de todo, no había mucha diferencia entre lo que Clarita hacia y lo que hasta entonces había hecho, el caso es que fuimos olvidando los supuestos agravios, y continuamos nuestra vida de siempre, reconquistando el camino perdido en cuanto a identificación con los del espejo, y cada vez más incapaces de discernir de qué lado estaba la vida y de cuál su reflejo. Pero como una imprudencia nunca viene sola, yo pasé a ocupar el puesto vacío de Clarita. Ahora estoy mucho más cerca de ellos; ahora casi puedo escuchar un lejano rumor de servilletas que se doblan o desdoblan, un leve entrechocar de cristales y cubiertos, algún rodarse de sillas que nunca puedo concretar si viene de allá o es el que producimos nosotros mismos.Está de más decir, que dilucidar esa cuestión no me preocupa. Lo que sí me inquieta, lo confieso, es que Clarita no parece haberse impuesto del todo de su nueva situación, y no guarda la suficiente compostura, gravedad u opacidad, por llamarle de alguna manera, y sigue con sus asomos de picardía que tanto nos robaron el corazón a todos.
Y el caso es que yo, más que cualquier otro miembro de la familia, puedo ser el blanco de sus actuales propósitos, porque siempre nos unió un afecto especial, tal vez porque teníamos la misma edad y compartimos los juegos infantiles y las primeras inquietudes de la adolescencia… Y ocurre que ella hace todo lo posible por llamar mi atención, y desde el lunes pasado está tratando de aprovechar un descuido mío para pasarme una piña así de grande, un poco desvaída, es cierto, pero con todas las posibilidades de ser apretada y un poco ácida como ella sabe que a mí me gustan.
--
María Elena Llana Castro, nació en la Habana, el 17 de enero de 1936. Escritora y periodista cubana. Comenzó a escribir ficción siendo muy niña, sentía la necesidad de expresarse. Esto la llevó a escribir su primer cuento a los 12 años.Ha incursionado en la radio y el periodismo. Publicó el primer libro en 1965.
Trabajó en las redacciones de Revolución, La Calle y La Tarde. Hizo reportajes para Pueblo y Cultura, Cuba y los noticieros de Radio Reloj y CMQ-TV.
Perteneció al Departamento Latinoamericano de la Agencia de Noticias Prensa Latina.
Ha visitado España, México y los Estados Unidos.Tiene colaboraciones también en Revista del Granma, Palante. Trabajó como escritora en el Instituto Cubano de Radiodifusión, utilizando el seudónimo Mariel.
“Me siento afortunada” –dijo María Elena- “de haberme ganado mi salario en cosas que me han gustado: el periodismo y la literatura”.
El último libro de María Elena Llana. En el Limbo (Letras Cubanas, 2009) es el título del volumen donde se reúnen pequeños cuentos en los que la ironía, el humor, la suspicacia, la voluntad reflexiva y la acendrada cultura de la autora componen mezcla perfecta para la alquimia de la buena literatura.
Acercándonos Movimiento Cultural
Rondeau 1651, CABA / Avellaneda de Argañaraz 1245, Avellaneda

11 6011-0453  Acercándonos Movimiento Cultural
Acercándonos Movimiento Cultural
Rondeau 1651, CABA / Avellaneda de Argañaraz 1245, Avellaneda

11 6011-0453